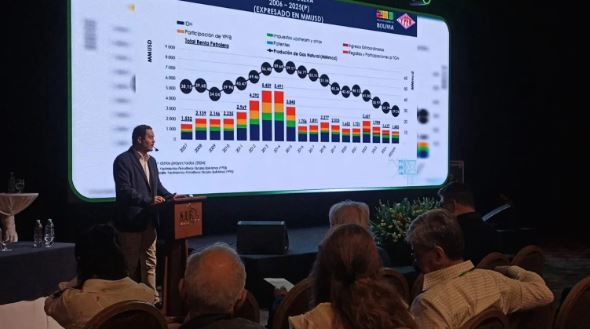El Frente a las crecientes presiones políticas y sociales para revisar o anular los contratos de industrialización del litio firmados con empresas de China y Rusia, el abogado corporativo y experto en arbitraje, Ernesto Rossell, planteó una reflexión de fondo: el verdadero desafío de Bolivia no es defender la soberanía en abstracto, sino hacerla operativa sin caer en la parálisis.
“La soberanía no se puede convertirse en inejecutabilidad. Si el control del 51% por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) impide tomar decisiones técnicas, financieras u operativas, el proyecto se congela y el recurso estratégico sigue enterrado en el salar”, comentó.
Rossell, especialista en derecho de inversiones y arbitraje internacional, explicó que el modelo boliviano —con titularidad estatal del recurso y participación mayoritaria del Estado en las asociaciones— es constitucionalmente no negociable. Sin embargo, ese marco inicial es complejo para el inversionista, que “requiere certeza en la toma de decisiones, acceso a flujos de caja y capacidad de gestionar riesgos técnicos sin intervención política constante”.
El inversionista no espera controlar el 51%, pero sí espera que las decisiones críticas —como la selección de tecnología, cronogramas de inversión o gestión ambiental— se tomen con agilidad y transparencia. Si cada paso requiere aprobación ministerial o decreto presidencial, el proyecto pierde viabilidad financiera, señaló.
Por su parte, Andrés Brockmann, consultor internacional en temas de litio y transición energética, apuntó que Bolivia no debe limitarse a firmar uno o dos contratos, sino a apostar por 10, 20 o más proyectos con empresas de distintos países, siempre que respeten la Constitución Política y la legislación nacional. Subraya que la clave está en diversificar, escalar técnicamente la producción de carbonato de litio y consolidar relaciones sostenibles con las comunidades de Potosí y Oruro, además de garantizar disponibilidad de recursos hídricos.
En ese sentido, Rossell dijo que en lugar de anular los contratos, propuso blindarlos mediante una arquitectura de gobernanza avanzada, que combine soberanía con eficiencia. Entre sus recomendaciones destacan: Comités de dirección mixtos, con representación equilibrada de YLB y socios, dotados de facultades para decisiones técnicas y operativas; mecanismos híbridos de resolución de controversias: antes de llegar al arbitraje, se activarían mesas técnicas independientes que evalúen disputas y propongan soluciones sin paralizar el proyecto; licencias ambientales y sociales previas a la inversión, con cronogramas exigibles y monitoreo por terceros.
Asimismo, recomienda cierres financieros por hitos verificables, vinculados a metas de producción, estándares ESG y cumplimiento regulatorio; matrices de asignación de riesgos, que distribuyan claramente responsabilidades en áreas como logística, suministro de energía, agua, cumplimiento normativo y fuerza mayor.
El experto subrayó que los contratos ya firmados tienen un valor simbólico y práctico en el imaginario colectivo internacional. “El mundo está observando: ¿Bolivia es un socio confiable o un país donde los acuerdos se rompen por presión política? La experiencia con ACISA en 2019 (Alemania) dejó una huella profunda. Hoy, cualquier señal de reversión contractual se traduce en un ‘premium’ por riesgo político que encarece el financiamiento y reduce el interés de socios calificados”, explicó.
Rossell también abordó el rol de la Ley 064 de Defensa Legal del Estado, que regula la representación del Estado en controversias. “Esta ley no debe usarse como excusa para paralizar proyectos, sino como marco para gestionar conflictos de forma eficiente. ¿Qué hacemos cuando surge una disputa? ¿Judicializamos y detenemos todo, o activamos mecanismos contractuales que permitan continuar mientras se resuelve? La segunda opción es la que adoptan los países serios”, afirmó.
Respecto a las demandas sociales en Potosí, el abogado consideró que la inclusión de actores locales no debe ser un obstáculo, sino un pilar de legitimidad. “Hay muchos actores —COMCIPO, comunidades originarias, gobiernos subnacionales— que tienen derecho a opinar y capacidad técnica para contribuir. Si se los incorpora en comités de monitoreo ambiental, observatorios ciudadanos y mesas de transparencia, no solo se reduce la conflictividad, sino que se fortalece la sostenibilidad del proyecto”, señaló.
Rossell hizo hincapié en que la inversión extranjera directa (IED) bajo un modelo público es posible, pero solo si Bolivia demuestra previsibilidad regulatoria, enforcement coherente y capacidad de cumplir sus propios compromisos. Sin eso, dicen los expertos, Bolivia no atraerá socios de primera categoría. Y si se pierden a los actuales, el próximo proceso licitatorio podría tomar un par de años, con costos políticos, técnicos y económicos mucho mayores. Mientras tanto, la demanda global no espera: la transición energética avanza, y los mercados se definen ahora.
La soberanía compartida, con reglas claras y gobernanza eficaz, es más fuerte que la soberanía aislada. Bolivia tiene una oportunidad histórica. Pero para aprovecharla, debe actuar como un Estado serio, no como un actor coyuntural. Porque si no, el litio seguirá siendo un sueño… mientras otros construyen fábricas, comentó.
Finalmente, Brockmann llamó a un cambio de mentalidad en la gestión de este recurso: “Bolivia debe volverse un país atractivo para la inversión mediante contratos estables de largo plazo, que funcionen como matrimonios de 20 años, equilibrando los beneficios entre el Estado, las empresas y las poblaciones locales. Solo así el litio podrá convertirse en una verdadera fuente de desarrollo nacional”.